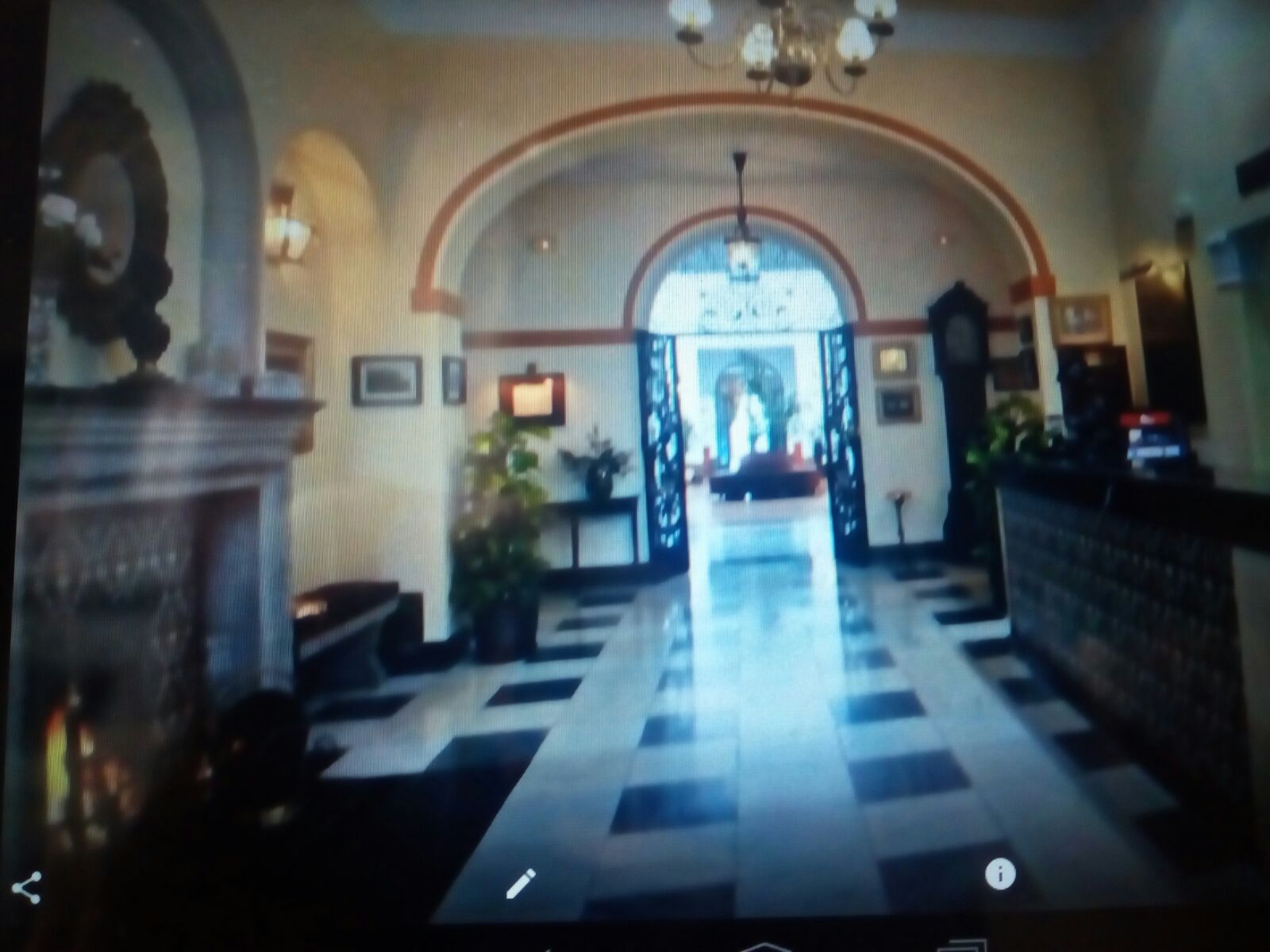Desde épocas pasadas el hotel ofrecía ya comodidades poco habituales como pistas de tenis, piscina cubierta, gimnasio, biblioteca o campo de golf y sus frondosos y cuidados jardines subtropicales con gran cantidad de altas palmeras y mullido césped añadían ese todo de placidez tan solicitado por los clientes.
Pero en los comienzos de los setenta llegó a ser problemático mantener la ocupación de sus más de cien habitaciones y la dirección decidió apostar por un cambio y democratizar el tipo de clientela por otra si no tan exclusiva no menos pudiente y consideró las posibilidades emergentes de la tercera edad, con sus constantes desplazamientos en busca de sol, diversión moderada y buena comida. El ambiente selecto que ofrecía el hotel y su historia de tantos años, con un personal muy especializado y estable, contribuiría con seguridad a lograr los objetivos.
Así, las agencias europeas ofertaron viajes para personas mayores en un ambiente de lujo y distinción y comenzaron a llegar los primeros autobuses procedentes de los aeropuertos próximos, con personas muy joviales dispuestas a disfrutar de la vida y del clima suave tan diferente del de sus países de origen.
Los salones se vieron ocupados otra vez y se animaban las tertulias y los juegos y volvieron a escucharse las músicas bailables hasta la madrugada y el bar rebosaba de alegres bebedores sonrientes y dicharacheros.
Sin embargo, el uso inmoderado de las bebidas, las comidas copiosas y el consumo no recomendado de ostras y almejas o la novedad del pez espada ahumado, de alto contenido en mercurio, habían contribuido a aumentar considerablemente el trabajo del médico del hotel, e inevitablemente, cada fin de semana, se producía algún óbito, lo que acabaría generando una imagen muy negativa para los intereses de la compañía hotelera.
Había que actuar con total discreción y se dispuso un protocolo para aislar en lo posible la parte luctuosa del general ambiente festivo, por lo que una vez surgido un problema de este tipo se personaba el Médico que certificaría la defunción y se trasladaría al extinto a una habitación del piso bajo, con vestíbulo para el posible duelo, y en zona totalmente separada del paso del personal. El apuesto Jefe de Recepción, con personal de toda confianza se encargaría de disponer el traslado, así como de confortar a la viuda o allegados y proponer las ayudas de todo tipo, aunque la parte más delicada estaría por venir, pasadas las veinticuatro horas de rigor y siempre de noche, avisados oportunamente el responsable de la funeraria y el retén del cementerio. El citado señor y sus colaboradores se pasearían por los jardines esperando a que todas las luces de las habitaciones se apagaran y es cuando el desgarbado funerario haría su aparición con su motocarro y la caja. Parece mentira que no dispusiera de un vehículo más silencioso y amplio para tamaño cometido, pero esto es lo que había.
Apagadas las luces y bajo las sombras protectoras de la espesura se abría el balcón de hierro forjado y se deslizaba al finado, no sin esfuerzo, hasta el césped, introduciéndolo luego en la caja dispuesta junto a él. Después, entre todos, colocaban la caja en el motocarro y con el característico petardeo del vehículo, seguido por el “seiscientos” del Jefe de Recepción, iniciaban su fúnebre marcha hasta la morada definitiva del malogrado cliente.